Tiempo estimado de lectura: 50 minutos | Historia |
Causas de la Guerra Civil Española (1936-1939): análisis histórico
La Guerra Civil Española (1936-1939) fue el resultado de una compleja combinación de factores históricos, sociales, económicos, políticos y culturales. Los historiadores coinciden en que no existe una causa única ni un relato simplista de «buenos y malos» para explicar su estallido. En cambio, fue la confluencia de múltiples causas a lo largo de décadas la que condujo a España al conflicto fratricida. A continuación, se analiza detalladamente este entramado causal de forma rigurosa pero accesible, desde los antecedentes del siglo XIX hasta la crisis inmediata de 1936, apoyándose en estudios de reconocidos especialistas (Paul Preston, Julián Casanova, Santos Juliá, Enrique Moradiellos, Hugh Thomas, entre otros). El objetivo es ofrecer una visión técnica y académica, libre de sesgos partidistas, sobre las causas de la Guerra Civil Española.
Antecedentes históricos desde el siglo XIX
Las raíces del conflicto español se hunden en las tensiones no resueltas durante el siglo XIX. Tras la Guerra de la Independencia (1808-1814) contra el dominio napoleónico, España entró en una era de inestabilidad crónica. Se sucedieron guerras civiles (como las Guerras Carlistas, 1833-1876) y continuos pronunciamientos militares, reflejando la pugna entre el absolutismo tradicional y el liberalismo emergente. Este periodo vio cómo el Ejército se erigía en árbitro político frecuente, interviniendo para derribar gobiernos o imponer cambios cuando lo consideraba oportuno, un hábito golpista que dejaría huella en la cultura política española.
La segunda mitad del XIX estuvo marcada por la llamada Restauración borbónica (desde 1874), un régimen de monarquía parlamentaria diseñado para estabilizar el país tras anteriores experimentos fallidos (como la Primera República de 1873-74). Aunque la Restauración aportó cierta paz social durante décadas, se basó en un sistema político oligárquico y caciquil incapaz de integrar plenamente a las masas populares ni de abordar profundas desigualdades socioeconómicas. Persistían problemas estructurales:
- Desigualdad agraria y atraso rural: Grandes latifundios en manos de una élite terrateniente convivían con millones de campesinos sin tierra, especialmente en el sur. Las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX (confiscación y venta de bienes eclesiásticos y comunales) no resolvieron el problema agrario, creando una masa de jornaleros pobres y con resentimiento hacia los propietarios.
- Tensiones Iglesia-Estado: La Iglesia católica, institución muy poderosa en la España tradicional, vio mermados sus privilegios con las políticas liberales decimonónicas (desamortizaciones, secularización parcial). Este conflicto religioso latente –entre un catolicismo conservador y sectores liberales anticlericales– permaneció vivo en la sociedad española.
- Ejército e intervencionismo: El ejército, sobredimensionado y con exceso de oficiales, se consideraba a sí mismo garante de la unidad nacional y el orden público. A lo largo del siglo XIX intervino repetidamente en política (golpes, pronunciamientos) forjando una mentalidad corporativa reacia a subordinación al poder civil.
- Falta de integración social y regional: Regiones como Cataluña y el País Vasco desarrollaron nacionalismos periféricos ante la rigidez centralista del Estado. Asimismo, las nuevas clases obreras urbanas, surgidas con la industrialización tardía en focos como Barcelona o Bilbao, abrazaron ideologías anarquistas y socialistas, oponiéndose al orden establecido. Ya a fines del XIX el movimiento obrero (CNT anarquista fundada en 1910, UGT socialista desde 1888) y el movimiento socialista (PSOE, fundado en 1879) cobraban fuerza, mientras la burguesía industrial y comercial reclamaba modernización.
En las primeras décadas del siglo XX, estas tensiones se agudizaron. La crisis de 1898 (pérdida de las últimas colonias, Cuba y Filipinas) supuso un trauma nacional que desacreditó al régimen de la Restauración. Entre 1909 y 1917, estallidos como la Semana Trágica de Barcelona (1909, protesta obrera y anticlerical contra la guerra colonial en Marruecos) y la crisis de 1917 (juntas militares de oficiales y huelgas revolucionarias) evidenciaron la fractura social y el desgaste del viejo sistema. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), apoyada por el rey Alfonso XIII, intentó contener la conflictividad mediante un gobierno militar autoritario. Sin embargo, este experimento fracasó en resolver los problemas de fondo y terminó agravando el descrédito de la monarquía. Cuando Primo de Rivera cayó en 1930, la Corona quedó muy debilitada. En abril de 1931, tras elecciones municipales que dieron triunfo a las candidaturas republicano-socialistas en las principales ciudades, el rey abdicó y se proclamó la Segunda República. Nacía así un régimen democrático con la promesa de afrontar reformas largamente postergadas, pero también en medio de enormes expectativas y temores de distintos sectores.
La Segunda República: reformas y conflictos (1931-1936)
La Segunda República (1931-1936) fue un intento ambicioso de modernizar políticamente España y atender las demandas de justicia social, pero sus reformas tocaron poderosos intereses creados, generando una fuerte polarización.
El Bienio reformista (1931-1933)
El nuevo régimen republicano, instaurado en 1931, emprendió de inmediato transformaciones profundas en varios ámbitos. La Constitución de 1931 estableció una democracia avanzada para su época, reconociendo derechos sociales, el sufragio femenino y la autonomía de regiones, pero también consagró principios laicos que alarmaron a los conservadores. Bajo el gobierno de coalición republicano-socialista (presidente Niceto Alcalá-Zamora, jefe de Gobierno Manuel Azaña), se lanzaron reformas estructurales destinadas a atacar los problemas históricos:
- Reforma agraria: Se aprobó la Ley de Reforma Agraria (1932) para expropiar tierras infrautilizadas de los grandes latifundios y repartirlas entre campesinos. Aunque su aplicación fue lenta y limitada, esta medida buscaba solucionar el endémico problema de la propiedad de la tierra. Fue una de las reformas más polémicas, celebrada por jornaleros pobres pero muy temida por los terratenientes, que la tildaron de ataque a la propiedad privada.
- Reforma militar: El jefe de Gobierno, Manuel Azaña, que también asumía el Ministerio de la Gerra, reestructuró el ejército buscando modernizarlo, reducir su influencia política y democratizarlo. Ofreció retiros voluntarios con paga a cientos de oficiales excedentes (muchos aceptaron), cerró la influyente Academia Militar de Zaragoza y exigió lealtad al régimen constitucional. Aunque algunas de ellas necesarias, estas medidas hirieron el orgullo del estamento militar tradicional, habituado a privilegios y al protagonismo político. Muchos oficiales, resentidos, consideraron la reforma un agravio y una amenaza a su estatus.
- Reformas religiosas (laicidad): La República separó la Iglesia del Estado. La Constitución proclamó un Estado laico, permitió el divorcio y secularizó la enseñanza (retirando a la Iglesia el control educativo). Se disolvió la Compañía de Jesús (Jesuitas) por su voto de obediencia al Papa, y se prohibió a las órdenes religiosas ejercer industria, comercio o enseñanza. Estas políticas de laicismo confrontaron directamente el peso tradicional de la Iglesia católica, generando la hostilidad abierta de la jerarquía eclesiástica y de amplios sectores católicos que veían atacadas sus creencias y su influencia social.
- Reformas laborales y sociales: El líder socialista Francisco Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, impulsó leyes a favor de los trabajadores: jornada laboral de 8 horas (ya vigente pero reforzada), contratos obligatorios, jurados mixtos para resolver conflictos laborales, salario mínimo agrario, etc. También se promulgó el voto femenino (Clara Campoamor logró su aprobación en 1931), ampliando la democracia pero generando divisiones incluso dentro del republicanismo.
- Descentralización: Se otorgó estatuto de autonomía a Cataluña (1932) –una antigua demanda catalana– y se iniciaron proyectos de estatutos para el País Vasco y Galicia. Si bien estos reconocimientos al nacionalismo periférico buscaban integrar a las regiones, también inquietaron a militares y nacionalistas españoles recelosos de la unidad territorial.
Estas reformas, ambiciosas y rápidas, significaban un vuelco para la sociedad tradicional. Por un lado, las clases populares y fuerzas progresistas aplaudían medidas largamente ansiadas (tierra para el campesino, educación laica, derechos laborales, etc.). Por otro lado, sectores poderosos y conservadores las percibieron como una agresión. Terratenientes, obispos, altos mandos militares, industriales y monárquicos sintieron amenazados sus intereses, su estatus o sus convicciones. Pronto comenzaron a conspirar para frenar el proyecto republicano. Julián Casanova señala que la rápida implantación de medidas como la laicidad del Estado, apartar a la Iglesia de la educación y reorganizar el ejército “soliviantaron a una parte de la población” que empezó a contemplar la necesidad de derribar el régimen, aun por vías antidemocráticas.
La conflictividad social tampoco desapareció. Las izquierdas más radicales, especialmente los anarquistas de la CNT-FAI, consideraban insuficientes las reformas y mantuvieron una actitud de confrontación. Hubo huelgas generales, ocupaciones de tierras y episodios de violencia anarquista. En mayo de 1931, apenas inaugurada la República, estallaron disturbios anticlericales con quema de conventos en varias ciudades (Madrid, Sevilla, Valencia) ante la pasividad gubernamental, lo que dio la primera alarma a los católicos. En enero de 1933, la represión brutal de una revuelta anarquista en Casas Viejas (Cádiz) desgastó al gobierno de Azaña, evidenciando las dificultades para mantener el orden público.
En suma, el bienio 1931-33 supuso una colisión entre el impulso reformista y la resistencia de los intereses tradicionales. Aunque no todas las leyes se implementaron plenamente, el mero intento de cambio acelerado polarizó la sociedad: «reforma versus contrarreforma» se volvió la dinámica central.
El Bienio conservador (1934-1935) y la Revolución de 1934
El péndulo político osciló con las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que triunfó la derecha gracias al voto unido de católicos y conservadores (y a la división de la izquierda, ya que los socialistas concurrieron separados de los republicanos de izquierda). Asumió un gobierno centrista (Partido Radical de Alejandro Lerroux) apoyado parlamentariamente por la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil-Robles, un gran partido de masas católico-conservador. Este período, llamado por la izquierda el “Bienio Negro”, estuvo caracterizado por la paralización o reversión de las reformas previas:
- La aplicación de la reforma agraria prácticamente se detuvo (devolviendo fincas a propietarios expropiados).
- Se amnistió a los militares golpistas implicados en la Sanjurada (fallido golpe del general Sanjurjo en agosto de 1932 contra la República).
- Se restauró la influencia de la Iglesia en la educación y se devolvieron subsidios a congregaciones (en la práctica, una marcha atrás en la política laica).
- Las mejoras laborales se moderaron bajo presión patronal y se reprimieron huelgas con firmeza.
La CEDA aspiraba a entrar directamente al gobierno para profundizar esta contrarreforma. Cuando finalmente en octubre de 1934 tres ministros cedistas ingresaron en el gabinete, la izquierda socialista interpretó que la República caía en manos de la «reacción» e incluso del fascismo (Gil-Robles mostraba simpatías por regímenes autoritarios). En respuesta, el PSOE y la UGT, junto a la Alianza Obrera (coaliciones de sindicatos y partidos de izquierda), lanzaron una huelga general revolucionaria en octubre de 1934. Este movimiento insurreccional fracasó en casi toda España salvo en Asturias, donde los mineros, socialistas, comunistas e incluso anarquistas aunaron fuerzas en una auténtica revolución social. Durante dos semanas, la Revolución de Asturias (octubre 1934) estableció comités revolucionarios y milicias obreras, hasta ser aplastada por el Ejército enviado por el gobierno, incluyendo tropas coloniales traídas de Marruecos al mando del general Francisco Franco. La represión en Asturias fue durísima, sembrando un profundo resentimiento. También en Cataluña, la entrada de la CEDA llevó al presidente autonómico Lluís Companys a proclamar un efímero «Estado Catalán» dentro de la República Federal Española (6 de octubre de 1934), intento autonomista que fue rápidamente sofocado por el ejército y seguido del encarcelamiento del propio Companys y la suspensión de la autonomía catalana.
Los sucesos de 1934 radicalizaron aún más la situación. Para la derecha, la insurrección socialista de octubre confirmaba sus temores de una «revolución comunista», justificando medidas de mano dura. Para la izquierda, especialmente los socialistas, la sangrienta represión en Asturias y la derechización del régimen confirmaban que la República estaba traicionando sus ideales, lo que agudizó posturas revolucionarias. En el gobierno, las fuerzas conservadoras se desacreditaron en 1935 por escándalos de corrupción (estraperlo, etc.) que debilitaron al Partido Radical de Lerroux. Finalmente, ante la ingobernabilidad, se convocaron nuevas elecciones para febrero de 1936.
El Frente Popular y la crisis de 1936
En las elecciones de febrero de 1936, la izquierda concurría unida en el Frente Popular (coalición electoral de republicanos de izquierda, socialistas y apoyada desde fuera por los comunistas y los anarquistas en pacto tácito de no boicotear). La derecha, por su parte, se presentó dividida (CEDA, monárquicos alfonsinos, tradicionalistas carlistas y la emergente Falange fascista de José Antonio Primo de Rivera, entre otros, no lograron una coalición única). El resultado fue el triunfo del Frente Popular por estrecho margen. Esta victoria permitió la formación de un nuevo gobierno republicano de izquierda (presidido inicialmente por Manuel Azaña). Se reanudaron las reformas interrumpidas: amnistía para los presos de 1934 (que eran considerados “presos políticos”), reactivación de la reforma agraria con ocupación inmediata de fincas para asentamiento campesino, restitución del gobierno autónomo catalán, etc.
El triunfo de la izquierda en 1936 exacerbó los temores y la histeria anticomunista de los sectores conservadores. Desde el primer día, numerosos militares y civiles derechistas comenzaron a planear activamente un golpe de Estado. La conspiración militar de 1936 fue liderada en la sombra por el general Emilio Mola (destinado en Pamplona), contando con el apoyo de otros altos mandos descontentos (José Sanjurjo desde el exilio portugués, Francisco Franco desde Canarias, Gonzalo Queipo de Llano en Sevilla, entre otros). Al mismo tiempo, la violencia política en las calles alcanzó niveles preocupantes durante la primavera de 1936. Grupos de extrema derecha como la Falange intensificaron sus acciones (atentados, tiroteos) contra sindicalistas y políticos de izquierda, mientras sectores revolucionarios de izquierdas (militantes anarquistas o socialistas radicalizados) atacaban a los derechistas. El gobierno republicano, débil y dividido, tuvo serias dificultades para mantener el orden público, agravado por la politización de parte de las fuerzas de seguridad.
Las estadísticas de violencia recopiladas por historiadores muestran que, si bien el clima era tenso, y la imagen de un caos generalizado fue en parte exagerada por la propaganda derechista, lo cierto es que entre 1931 y el 18 de julio de 1936 hubo en total 2.629 víctimas mortales por violencia sociopolítica en España (incluyendo más de 1.400 en la revolución de Asturias de 1934). En los meses del Frente Popular (febrero-julio de 1936) se registraron alrededor de 384 muertes en enfrentamientos, de las cuales un tercio fueron de militantes derechistas –indicativo de que muchas bajas fueron de izquierdistas a manos de fuerzas del orden u opositores. Pese a todo, esta inestabilidad alimentó la sensación en las derechas de que España se precipitaba hacia el desorden revolucionario. Se suele citar un discurso de José Calvo Sotelo (líder monárquico) en las Cortes en junio de 1936 denunciando el «estado de anarquía». La prensa conservadora clamaba que el gobierno había perdido el control frente a la “horda marxista”, mientras la izquierda denunciaba conspiraciones fascistas contra la democracia.
El clímax de esta espiral llegó con el asesinato de José Calvo Sotelo. El 13 de julio de 1936, hombres armados pertenecientes a la Guardia de Asalto (fuerza policial republicana) y militantes socialistas, en represalia por el asesinato el día anterior de un teniente republicano a manos de falangistas, detuvieron ilegalmente y asesinaron al carismático diputado Calvo Sotelo, principal líder de la oposición de derechas. Este hecho estremeció a la opinión pública y es ampliamente considerado el detonante inmediato que decidió a los conspiradores a ejecutar el golpe de Estado que ya venían preparando. Muchos militares indecisos lo tomaron como prueba de la “deriva bolchevique” y se sumaron al plan. De hecho, el general Franco, que había estado vacilante, decidió partir inmediatamente de Canarias para liderar la sublevación.
La sublevación militar de julio de 1936
La conjura se materializó entre el 17 y el 18 de julio de 1936, cuando una parte sustancial del Ejército español se alzó en armas contra la República. El golpe se inició en Melilla, en el norte de África, durante la madrugada del 17, y se extendió rápidamente por otras guarniciones del Protectorado español en Marruecos. Al día siguiente, la sublevación se propagó al resto del país, bajo el pretexto de restablecer el orden ante el caos republicano. Paul Preston y otros historiadores enfatizan que la sublevación militar contra el gobierno legítimo fue la causa inmediata del estallido de la Guerra Civil. Es decir, sin el golpe no habría habido guerra: fue el desencadenante directo. Sin embargo, el alzamiento no triunfó de forma completa; en unas regiones, las guarniciones militares rebeldes tomaron el control, como en Navarra, Castilla y León, Galicia, gran parte de Aragón, la zona occidental de Andalucía y las Islas Baleares (excepto Menorca), mientras en otras fracasaron por la resistencia de militares leales y, sobre todo, por la movilización espontánea de obreros y ciudadanos que salieron a las calles, muchos armados gracias al apoyo de policías fieles o autoridades locales. España quedó partida políticamente en dos zonas: la zona sublevada (los “nacionales”) y la zona leal a la República. Al no lograr un triunfo rápido, el golpe degeneró en una guerra abierta.
Tal como apunta Julián Casanova, la rebelión militar contra el orden establecido fue el factor clave que desató la violencia extrema: un levantamiento que dio lugar a una “violencia inusitada tanto en el bando de los rebeldes como en las ciudades en las que el golpe no triunfó, donde se desató una revolución social”. En otras palabras, la intentona golpista provocó, de un lado, una represión feroz allí donde los militares tomaron poder (con ejecuciones sumarias de dirigentes republicanos, sindicalistas y campesinos, en nombre de la “pacificación”), y por otro lado, en la retaguardia republicana, un estallido de revolución social: milicias de obreros y campesinos tomaron el control de muchas ciudades, aplicando su propia justicia contra quienes consideraban enemigos de clase o conspiradores. La consecuencia fue que España quedó abocada a casi tres años de guerra civil, marcados por un grado de violencia y odio sin precedentes en la historia contemporánea española.
A diferencia de otros pronunciamientos militares previos en España (ninguno de los cuales había llevado a una guerra civil prolongada), en 1936 confluyeron varios factores que explican por qué el golpe derivó en guerra: la profunda polarización ideológica y social, la decisión de amplios sectores populares de resistir con las armas la asonada, y la pronta internacionalización del conflicto (con potencias extranjeras apoyando a uno u otro bando). Todo ello impidió una resolución rápida y encendió la llama de una contienda que duraría hasta 1939.
El papel del ejército
El Ejército español tuvo un rol protagónico tanto en las causas como en el desencadenamiento de la guerra. Históricamente, las fuerzas armadas se consideraban a sí mismas custodias de la patria. Para 1936, el cuerpo de oficiales albergaba un fuerte descontento hacia la República por varias razones:
- Tradición intervencionista: Muchos militares, formados en una cultura de intervenciones políticas durante el siglo XIX y en la dictadura de Primo de Rivera, despreciaban el juego político civil y se veían legitimados para «salvar la nación» en momentos de crisis.
- Reformas de Azaña: Las reformas militares impulsadas por Azaña, aunque justificadas desde un punto de vista técnico y estructural (el ejército era sobredimensionado, costoso e ineficiente), no fueron gestionadas con el suficiente tacto político, especialmente en lo que respecta al cuerpo de oficiales. Es decir, carecieron de una estrategia eficaz para manejar las resistencias internas. La reducción de efectivos, el cierre de academias y la reestructuración de mandos generaron agravios profundos entre muchos oficiales, en particular entre aquellos de orientación monárquica o conservadora. Para estos sectores, la República no solo amenazaba sus carreras, sino también los valores tradicionales que asociaban con el honor militar.
- Orden público y prestigio: Durante la República, el ejército fue mantenido en los cuarteles en su mayor parte, usando a la Guardia Civil y Guardia de Asalto para contener disturbios. Sólo en crisis graves (p.ej. Asturias 1934) se lo empleó. A algunos generales esto les parecía signo de debilidad del gobierno y de menosprecio al ejército. Los oficiales africanistas (veteranos de las campañas coloniales en Marruecos, como Franco, Goded o Yagüe) tenían fama de duros y vieron con alarma lo que consideraban «indisciplina social» tolerada por civiles.
- Ideología conservadora: Sociológicamente, el cuerpo de oficiales procedía mayoritariamente de clases medias y conservadoras. Veían con recelo la influencia socialista y sindical en el gobierno de 1931-33, y más aún el resurgir revolucionario en 1936. La propaganda anticomunista caló fuerte: muchos militares estaban convencidos de que la República iba camino de la anarquía o de una revolución al estilo soviético.
Todos estos factores explican por qué aproximadamente la mitad de los oficiales se sumaron a la conspiración de 1936, incluyendo a la mayor parte de los generales de prestigio. Julián Casanova destaca la enorme responsabilidad militar en el origen de la contienda: la guerra comenzó con un alzamiento de sectores del ejército contra el orden constitucional. Aunque una porción significativa de mandos permaneció leal (sobre todo oficiales más jóvenes, la Armada y la Aviación mayoritariamente, y generales como Vicente Rojo o Escobar), el hecho es que sin la participación militar la rebelión habría sido inviable.
Además, una vez iniciada la guerra, el ejército sublevado se transformó en el pilar del bando nacionalista, con Franco asumiendo el mando supremo. La militarización del conflicto reforzó la posición de los militares insurrectos, que impusieron disciplina férrea en su zona. Cabe resaltar que oficiales descontentos ya habían intentado un golpe previo (Sanjurjo en 1932) y mantenían contactos con grupos civiles antirrepublicanos (monárquicos, carlistas, falangistas). Esa persistente conspiración castrense, sumada al temor corporativo de que el ejército fuera marginado o «bolchevizado», fue un factor determinante para que en julio de 1936 optaran por la vía armada.
En resumen, el papel del ejército en las causas de la guerra fue el de un actor que, sintiéndose agraviado y temeroso por los rumbos de la República, decidió romper la legalidad. La insurrección militar no fue una reacción improvisada, sino la culminación de una larga tradición golpista y de la oposición de parte de los mandos militares a las transformaciones republicanas.
La Iglesia católica y el conflicto religioso
El conflicto religioso fue otro eje central en el camino hacia la Guerra Civil. España, de fuerte tradición católica, vivió en los años 30 un profundo choque entre un Estado secularizador y una Iglesia determinada a no perder su influencia.
La Iglesia católica, que había gozado de una posición privilegiada durante siglos (religión oficial del Estado, control de la educación, enormes propiedades), se sintió atacada frontalmente por la República. Las reformas laicistas de 1931-32 (secularización de la enseñanza, supresión de la Compañía de Jesús, divorcio civil, etc.) y la nueva Constitución que proclamaba la laicidad del Estado provocaron su alineamiento político con la derecha. Altos clérigos y laicos católicos denunciaban que la República era intrínsecamente anticatólica. El Cardenal Pedro Segura y otros prelados emitieron pastorales críticas; la Iglesia fomentó partidos como la CEDA y organizaciones como Acción Católica para defender sus intereses en la sociedad y la política.
Según Julián Casanova, la Iglesia no fue un actor pasivo ni “inocente” en esta etapa, sino que vio con buenos ojos la sublevación rebelde de 1936, esperando que le permitiera recuperar su posición de privilegio perdida con la República. De hecho, cuando ocurrió el golpe, la jerarquía eclesiástica española en su mayoría lo apoyó explícitamente, presentándolo como una “cruzada” religiosa contra el comunismo ateo. Ya durante la guerra, la Iglesia (salvo excepciones individuales de sacerdotes vascos o catalanes fieles a la República) bendijo el esfuerzo bélico franquista: el clero nacionalista justificaba la violencia como medio de “restaurar el orden cristiano”. En 1937, el episcopado español publicó una célebre Carta Pastoral colectiva apoyando al bando sublevado.
Del lado opuesto, entre obreros, intelectuales y campesinos de izquierda arraigaba un fuerte anticlericalismo. Muchos identificaban a la Iglesia con el antiguo orden opresor: la oligarquía y los terratenientes, el fanatismo y la falta de educación. Los conflictos religiosos se hicieron palpables desde 1931 (quema de conventos mencionada antes) y escalaron en odio durante la guerra.
Cuando el golpe de julio de 1936 fracasó en media España y se produjo la reacción popular armada en la zona republicana, estalló una oleada de violencia anticlerical sin control oficial. Milicias y grupos incontrolados atacaron iglesias (incendiándolas o saqueándolas) y persiguieron a sacerdotes, frailes y monjas, a quienes consideraban simpatizantes de los fascistas o enemigos del pueblo. El resultado fue trágico: millares de religiosos fueron asesinados en los primeros meses del conflicto. Estudios históricos cuantifican en más de 6.000 el número de miembros del clero secular y regular asesinados durante la guerra, más del 90% de ellos en 1936. Esta matanza incluyó 13 obispos, miles de sacerdotes, monjes y algunas monjas, y supuso una persecución religiosa de gran escala en la zona republicana. La intensidad de la violencia varió según regiones, siendo más alta donde la Iglesia local era percibida como activa organizadora de fuerzas derechistas (por ejemplo, en áreas rurales con fuertes asociaciones católicas).
Es importante contextualizar que, antes de la guerra, los episodios de violencia contra el clero habían sido relativamente puntuales. Tras la quema de conventos de 1931, no hubo muchas víctimas mortales clericales en la República: de 1931 a julio de 1936, se documentan solo dos religiosos asesinados (más 33 sacerdotes muertos en Asturias 1934 durante la revolución). La gran matanza de clérigos ocurrió en los meses posteriores al alzamiento, cuando el control del gobierno republicano colapsó en diversas zonas y grupos extremistas desataron su furia contra símbolos del antiguo orden, entre ellos la Iglesia. Este fenómeno, conocido como Terror Rojo, fue una respuesta anárquica y vengativa que, si bien no fue ordenada por las autoridades republicanas (de hecho, el gobierno de Largo Caballero luego trató de frenarla integrando milicias en un Ejército Popular), sí manchó gravemente la causa republicana a ojos internacionales y proporcionó munición propagandística al bando nacional. El anticlericalismo violento reforzó la idea franquista de estar librando una «guerra santa»: cada iglesia incendiada y cada sacerdote fusilado afianzaban la convicción de muchos católicos en que apoyaban el lado correcto.
Resumiendo, el conflicto religioso contribuyó a la guerra civil en dos sentidos. Por un lado, las políticas laicas de la República movilizaron en su contra a amplios sectores católicos y al clero, que no dudaron en legitimar el golpe militar para restaurar sus prerrogativas. Por otro lado, el odio anticlerical acumulado explotó en forma de violencia descontrolada cuando la guerra comenzó, añadiendo un componente de guerra de religión al conflicto social y político. Este choque entre la España católica tradicional y la España laica y revolucionaria es una de las claves para entender la ferocidad de la contienda.
Movimientos sociales y lucha de clases
La lucha de clases y la radicalización de los movimientos sociales desempeñaron un papel crucial en la desestabilización de la República y en la polarización que condujo a la guerra. En la España de los años 30 coexistían, enfrentadas, dos Españas sociales:
Las clases trabajadoras (obreros urbanos y campesinos)
La industrialización parcial en regiones como Cataluña, el País Vasco o Madrid había originado una clase obrera industrial consciente de sus derechos e influida por ideologías revolucionarias. Por otro lado, en el campo, especialmente en Andalucía, Extremadura y La Mancha, la masa de jornaleros sin tierra vivía en la miseria y anhelaba una redistribución agraria. Estos grupos protagonizaron un movimiento obrero y campesino combativo, organizado en sindicatos y partidos de izquierda:
- Anarquistas: La Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI) contaban con cientos de miles de afiliados. Defendían la acción directa, la autogestión y rechazaban inicialmente la vía parlamentaria. Sus bastiones eran Cataluña, Aragón y Andalucía. Impacientes con el ritmo lento de cambio, realizaron huelgas generales y varios intentos insurreccionales contra la República (1932, 1933), lo que paradójicamente minó al gobierno reformista que, aunque burgués, intentaba mejorar condiciones. Sin embargo, los anarquistas también serían clave en julio de 1936, pues sus milicias fueron las primeras en enfrentarse a los golpistas en las calles de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Madrid, Tarragona, Castellón, Alcoy, Albacete, Murcia, Cartagena, Gijón y otras localidades con fuerte presencia obrera organizada en torno a la CNT.
- Socialistas: El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) inicialmente colaboraron con republicanos burgueses en 1931-33 para lograr reformas. Pero tras la decepción de ese bienio (y viendo el auge del fascismo en Europa), un sector socialista liderado por Largo Caballero se radicalizó hacia posiciones revolucionarias. Los socialistas organizaron la insurrección de octubre de 1934 contra la «amenaza fascista» de la CEDA. Aunque reprimida, esta experiencia convenció a muchos obreros de que la lucha armada podía ser necesaria. En 1936, los socialistas se unieron al Frente Popular electoralmente, pero mantenían tensiones internas entre un ala moderada (Indalecio Prieto) y otra revolucionaria (Largo Caballero). El socialismo español, por su peso de masas, fue un actor determinante tanto en la movilización contra el golpe como en la configuración política de la zona republicana durante la guerra.
- Comunistas: El Partido Comunista de España (PCE) era minoritario al comenzar la República, pero creció durante la década, especialmente tras 1934 con la creación del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) y la organización de las Juventudes Socialistas Unificadas. En 1936, los comunistas, siguiendo la línea del Komintern —la organización internacional dirigida desde Moscú para coordinar a los partidos comunistas del mundo—, defendieron la estrategia del “frente popular”, buscando alianzas amplias con socialistas y republicanos para frenar la amenaza fascista. Si bien numéricamente eran menos que socialistas o anarquistas, su influencia aumentó durante la guerra por la ayuda soviética y su papel en la defensa de Madrid. En la preguerra, su presencia contribuía a inquietar a la derecha, que magnificaba su poder para pintar el panorama de “amenaza comunista”.
El proletariado urbano y rural apoyaba mayoritariamente a estas organizaciones obreras. Ellos exigían profundas transformaciones sociales: reparto de tierras, salarios dignos, derechos laborales, fin de los privilegios aristocráticos y eclesiásticos. La República inicialmente encarnó sus esperanzas, pero al frustrarse muchas de ellas (por la reacción de la derecha o la lentitud del proceso), una parte de estos movimientos perdió la fe en el cambio pacífico y estuvo dispuesta a soluciones más radicales. Así, sectores de la clase obrera se fueron convenciendo de la necesidad de una revolución. Esto provocó a su vez un profundo temor entre sectores de la clase alta y media acomodada, que percibían un riesgo real de revolución. Esta inquietud reforzó su inclinación hacia soluciones de orden, incluso al respaldo de un poder militar fuerte, como medio para frenar lo que consideraban una “amenaza roja”.
Clases altas, élites económicas y su reacción ante la República
La lucha de clases y la radicalización de los movimientos sociales desempeñaron un papel crucial en la desestabilización de la República y en la polarización que condujo a la guerra. Frente a los trabajadores, se encontraban la élite terrateniente, la burguesía industrial y financiera, y amplios sectores de clase media (comerciantes, profesionales, pequeños propietarios) de mentalidad conservadora. Este bloque sociológico temía perder sus propiedades y privilegios en caso de una revolución social. Sus posturas:
a) Posición sociopolítica previa a la guerra
- Los terratenientes y aristócratas rurales fueron quizás los más alarmados por la reforma agraria y las ocupaciones de tierras. Representaban el antiguo régimen agrario y veían en el socialismo agrario el fin de su mundo. Muchos financiaron con sus recursos la causa antirrepublicana y apoyaron desde temprano la conspiración militar. En zonas rurales conflictivas, sectores propietarios impulsaron la creación de milicias de vigilancia privada o solicitaron el respaldo de fuerzas del orden para contener ocupaciones de tierras y huelgas promovidas por sindicatos agrarios. Sus intereses estaban vinculados también a la Iglesia, de la que eran tradicionales protectores y a la que veían atacada.
- La burguesía industrial, financiera y comercial inicialmente tuvo actitudes diversas hacia la República. Parte de la burguesía urbana liberal apoyó en 1931 el cambio de régimen esperando estabilidad para los negocios. Sin embargo, las huelgas, la agitación social y el avance de sindicatos les hizo virar hacia opciones de orden. Grandes empresarios y banqueros recelaban especialmente de la creciente influencia obrera en fábricas y del discurso anticapitalista de algunos líderes. En 1936, muchos de ellos canalizaron ayuda económica a los sublevados. Un ejemplo notorio es el financiero Juan March, quien contribuyó a financiar el avión que trasladó a Franco desde Canarias hasta Tetuán, en el Protectorado español en Marruecos. Durante la guerra, la mayoría de los industriales en zona republicana fueron colectivizados o controlados por comités, lo que confirma sus peores temores de antes del conflicto.
- Las clases medias (pequeños propietarios, agricultores medianos, funcionarios civiles, empleados públicos, militares de baja graduación y profesionales autónomos) estuvieron divididas. Hubo una parte de la clase media que permaneció fiel a la República o a opciones de izquierda moderada, especialmente intelectuales, maestros, funcionarios liberales y profesionales urbanos con sensibilidad reformista. Pero otra parte importante de las clases medias se radicalizó hacia la derecha por miedo a la violencia revolucionaria y al desorden. Propietarios de negocios o tierras medianas temían igualmente perderlo todo ante ocupaciones o colectivizaciones. Este sector nutriría en gran medida a organizaciones derechistas de masas como la CEDA o incluso a la Falange entre la juventud.
En términos de lucha de clases, los años previos a la guerra vieron un aumento dramático de la tensión. Huelgas, cierres patronales, ocupaciones de fincas y choques entre esquiroles y piquetes eran frecuentes. La incapacidad de la Segunda República para gestionar de forma eficaz el conflicto socioeconómico —agravado por la intransigencia de los sectores más radicales y a la crisis económica global de la Gran Depresión que también afectó a España — debilitó tanto la confianza en sus instituciones como la percepción de que podía mantener el orden público, lo que erosionó su legitimidad ante distintos sectores sociales. El sistema colapsó en gran parte porque los extremos sociales dejaron de creer en su capacidad para ofrecer una solución: la izquierda revolucionaria lo consideraba insuficiente para lograr justicia social, mientras que la derecha reaccionaria lo percibía incapaz de mantener el orden y proteger la propiedad.
Un aspecto fundamental en este contexto fue el problema agrario. La cuestión de la tierra era tan central que historiadores como Paul Preston han afirmado que el problema agrario, “endémico durante siglos”, fue el más importante de los enfrentamientos que explican el levantamiento militar. España era aun mayoritariamente rural en los años 30, y la miseria de los campesinos contrastaba con la riqueza de unos pocos latifundistas. Las esperanzas de reforma se vieron frustradas, radicalizando a los campesinos; a su vez, los propietarios se convencieron de que solo una solución de fuerza podría frenar la revolución agraria. Investigaciones recientes (James Simpson y Juan Carmona, Why Democracy Failed: The Agrarian Origins of the Spanish Civil War) subrayan que la incapacidad de la República para resolver la tensión en el campo fue letal para su estabilidad. No obstante –según matizan Simpson y Carmona– los latifundios representaban solo un 3% del PIB y los braceros sin tierra apenas un 5% de la fuerza laboral, por lo que culpar únicamente al agro sería simplificador. En realidad, fue la interacción de varios conflictos socioeconómicos (agrario, laboral urbano, pobreza general, crisis económica) la que erosionó la fe en el sistema.
b) Implicación activa en el golpe y en la guerra
Las élites económicas españolas (grandes propietarios, empresarios, financieros) jugaron un papel decisivo tanto en la génesis de la guerra como en su desarrollo, alineándose mayoritariamente contra la República a medida que esta avanzaba en reformas sociales. Su posición ante el conflicto estuvo marcada por el rechazo al cambio social que amenazaba sus intereses materiales.
- Terratenientes y oligarquía agraria: Como se mencionó, este grupo se sintió directamente atacado por la reforma agraria republicana. Desde 1932, asociaciones de terratenientes presionaron para frenarla; algunos financiaron milicias de vigilancia privada para intimidar a campesinos. Durante el Bienio Conservador ocuparon cargos en institutos agrarios para ralentizar expropiaciones. En 1936, muchos terratenientes en zonas rurales actuaron como cómplices locales del golpe, facilitando recursos a los militares sublevados, identificando a líderes campesinos para su detención y ofreciendo apoyo logístico o informativo durante los primeros días del alzamiento. Su objetivo era restaurar el statu quo previo donde ellos detentaban el poder absoluto en el campo sin amenazas a su propiedad. Una vez iniciada la guerra, los terratenientes apoyaron con víveres, dinero y conexiones internacionales al bando nacional. No es casualidad que, tras la victoria franquista, la reforma agraria fuese anulada y se devolvieran las tierras a sus antiguos dueños, consolidando la alianza de esta élite con el régimen de Franco.
- Burguesía industrial y financiera: En las ciudades, los grandes empresarios e industriales pronto vieron con inquietud las huelgas y la legislación laboral de la República, que empoderaba a sindicatos y obreros. Aunque inicialmente algunos mantuvieron una actitud expectante, o incluso de simpatía si eran liberales anticlericales, la radicalización de la clase obrera los empujó hacia la derecha. Organizaciones patronales y cámaras de comercio pedían mano dura contra las huelgas. En 1936, los rumores de colectivizaciones y el aumento de la conflictividad, reflejado en ocupaciones de fábricas y otras acciones directas impulsadas por sindicatos y comités obreros, generaron alarma entre los sectores conservadores y empujaron a muchos a financiar activamente el golpe o a estar en connivencia con él. Empresas ferroviarias prestaron ayuda logística a los sublevados. Durante la guerra, la mayoría de la gran burguesía de la zona republicana huyó o quedó bajo sospecha; en la zona sublevada, en cambio, fueron un soporte fundamental: aportaron fondos para adquirir armamento en el exterior. La élite financiera madrileña, por ejemplo, mayoritariamente escapó a la zona nacional y puso el sistema bancario al servicio de Franco. En suma, la burguesía optó por el orden militar antes que arriesgarse a una revolución proletaria.
- Clases medias altas y profesionales: Podría incluirse aquí a sectores como alta oficialidad militar (ya tratada), jerarquía eclesiástica (tratada), altos funcionarios, académicos conservadores, etc. Muchos de ellos se sumaron a la visión de las élites económicas al temer el caos revolucionario. La propaganda antirrepublicana caló especialmente en estos estratos tras los sucesos violentos de 1934 y 1936. Para estas clases medias acomodadas, la cuestión del orden público y la propiedad era primordial, y percibieron al Frente Popular como una amenaza existencial. Un ejemplo son muchos pequeños propietarios agrícolas que no grandes latifundistas, sino medianos campesinos con tierras, aunque no eran “oligarquía”, se aliaron con los grandes propietarios por temor a perder sus parcelas si triunfaban las ocupaciones campesinas. Igualmente, tenderos o comerciantes urbanos, asustados por saqueos o huelgas, apoyaron el alzamiento o no opusieron resistencia a los rebeldes cuando llegaron a sus localidades.
En perspectiva, las élites económicas españolas vieron sus intereses mejor defendidos por el bando sublevado. Los militares ofrecían la promesa de aplastar el movimiento obrero, mantener la disciplina social y evitar cualquier experimento socialista o colectivista. Así, dichas élites cerraron filas con la sublevación incluso aunque esta implicara traicionar un gobierno legítimo: el cálculo clase/propiedad pesó más que la lealtad a la legalidad republicana. Este apoyo no solo fue ideológico sino material: dinero, armas, contactos diplomáticos, todo ello facilitado por aristócratas, banqueros o empresarios, resultó crítico para la supervivencia del alzamiento.
De hecho, la Guerra Civil tuvo una dimensión de guerra social en la que, como señala el historiador Santos Juliá, cada bando prometía a sus bases la realización de sus anhelos: los nacionales aseguraban la protección de la propiedad privada y la jerarquía social tradicional, lo cual atrajo a las élites; mientras los republicanos del Frente Popular ofrecían reformas e incluso revolución social, atrayendo a obreros y campesinos. En ese choque de promesas, quienes poseían privilegios previos optaron por el bando que garantizaba conservarlos. Enrique Moradiellos resume que la Guerra Civil fue un conflicto “endógeno” nacido de la fractura interna de la sociedad española en torno a clase, religión y poder, aunque luego fue amplificado por factores internacionales.
En síntesis, las élites económicas españolas se posicionaron mayoritariamente en contra de la Segunda República a medida que esta daba voz y poder a las clases subalternas. Su miedo a perder privilegios y propiedades las llevó primero a minar al gobierno democráticamente (financiando prensa opositora, apoyando a la derecha parlamentaria) y finalmente a apoyar su derrocamiento violento. Sin ese apoyo de terratenientes, banqueros e industriales, es dudoso que el golpe militar hubiera encontrado los medios para triunfar parcialmente ni para sostener una guerra prolongada. La victoria franquista en 1939 consolidó precisamente el proyecto social de estas élites: restaurar el orden tradicional y enterrar las aspiraciones de cambio radical.
La crisis política y social de 1936: el camino a la guerra
El primer semestre de 1936 representó una crisis definitiva que amalgamó todos los factores anteriores en una situación explosiva. Tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero, España vivió meses de creciente conflictividad que muchos comparaban con un estado prerrevolucionario o pre-golpista, según la perspectiva.
En la calle, huelgas y manifestaciones eran cotidianas; sindicatos agrícolas tomaban fincas; circulaban panfletos revolucionarios; simultáneamente, comandos falangistas atentaban contra adversarios políticos e incitaban el caos. Los enfrentamientos armados entre extremistas de ambos signos y fuerzas del orden se multiplicaron. Un ejemplo fue el propio enfrentamiento que costó la vida al teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, simpatizante socialista, a manos de militantes armados de extrema derecha, hecho que desencadenó la represalia ilegal contra Calvo Sotelo mencionada anteriormente. Las instituciones republicanas, por su parte, estaban fracturadas: el presidente conservador Alcalá-Zamora fue destituido en abril, sustituido por Azaña, generando más resentimiento en la derecha; las Cortes funcionaban en clima de insultos mutuos y amenazas. La legalidad se resquebrajaba, con regiones donde la autoridad del Estado era cuestionada.
Además, la conspiración militar avanzaba: Mola distribuía instrucciones secretas —el “Plan Director” del golpe—, contactando con carlistas —requetés navarros— y falangistas para apoyo civil armado. El Gobierno de Santiago Casares Quiroga, aunque advertido de movimientos sospechosos, subestimó el peligro o se mostró impotente para atajarlo: realizó algunos cambios de destino de generales —por ejemplo, envió a Franco a Canarias y a Goded a Baleares para alejarlos del continente—, pero no fue suficiente. A posteriori, muchos han discutido si una acción más contundente, como detener a los principales generales conspiradores, hubiese impedido el golpe; lo cierto es que no se hizo a tiempo.
El asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936 fue la señal final. La derecha quedó convencida de la “barbarie” del gobierno, y la mayoría de los generales comprometidos decidieron pasar de la planificación a la acción. Así, el 17-18 de julio estalló la sublevación, en un país virtualmente ya partido en dos mentalmente.
En ese momento, todos los factores causales confluyeron: una parte significativa del Ejército asumió el papel de garante del orden tradicional y se alzó en armas; amplios sectores de la Iglesia católica respaldaron la sublevación desde los púlpitos, dotándola de una justificación moral; obreros y campesinos tomaron las armas para defender al gobierno republicano y, en algunas zonas, impulsaron también transformaciones sociales profundas donde el poder estatal colapsó; las élites económicas y conservadoras se alinearon con los militares sublevados en busca de estabilidad y restauración del orden; y la polarización ideológica alcanzó su punto álgido, al concebirse al adversario político no como un rival, sino como un enemigo a eliminar.
Para ilustrar de manera ordenada esta secuencia, a continuación se presenta una cronología sintética de los principales eventos que condujeron al estallido de la Guerra Civil:
Cronología sintética de los eventos principales
- 1898: España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras la guerra hispano-estadounidense, lo que provoca una crisis nacional de identidad y legitima movimientos regeneracionistas.
- 1909: Semana Trágica en Barcelona – sangrientos disturbios antimilitaristas y anticlericales contra la leva de reservistas para la guerra de Marruecos.
- 1917: Crisis múltiple en España (juntas militares protestan por salarios, huelga general revolucionaria en agosto, inestabilidad gubernamental), preámbulo de la agitación social de posguerra.
- 1923: El general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado con apoyo del rey Alfonso XIII, estableciendo una dictadura militar (1923-1930) que suspende el sistema constitucional de la Restauración.
- 1930: Dimisión de Primo de Rivera; se acelera el desprestigio de la monarquía. En agosto, Pacto de San Sebastián entre republicanos y socialistas para derrocar al rey.
- Abr 1931: Tras elecciones municipales convertidas en plebiscito, cae la Monarquía. El 14 de abril se proclama la Segunda República. Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora.
- Dic 1931: Se aprueba la Constitución republicana de 1931, de carácter democrático y laico. Manuel Azaña asume como jefe de Gobierno, liderando el comienzo del bienio reformista.
- 1931-1933: Primer bienio republicano-socialista: reformas agraria, militar, educativa y religiosa de gran calado. Resistencia de grupos afectados: intento de golpe del general Sanjurjo (Sanjurada, agosto 1932) abortado; malestar eclesiástico por laicidad; incidentes como la quema de conventos (mayo 1931) y la insurrección anarquista de Casas Viejas (enero 1933).
- Nov 1933: Elecciones generales con victoria de partidos de centroderecha (primeras elecciones en que votan las mujeres en España). El poder pasa a manos de un gobierno del Partido Radical apoyado por la CEDA.
- Oct 1934: El gobierno incorpora ministros de la CEDA (derecha católica). La izquierda responde con la huelga general de octubre. Fracasa en casi todo el país salvo la Revolución de Asturias (minerías socialistas y anarquistas se levantan del 5 al 18 de octubre), que es aplastada por el ejército al mando de Franco causando más de 1.000 muertos. En Cataluña, Lluís Companys proclama el «Estado Catalán» (6 de octubre) pero es detenido y la autonomía suspendida.
- Feb 1936: Nuevas elecciones generales. Triunfo ajustado del Frente Popular (izquierdas unidas). Manuel Azaña forma gobierno; las Cortes destituyen al presidente Alcalá-Zamora (considerado hostil a la izquierda) y eligen a Azaña como nuevo presidente de la República (mayo).
- Mar-jun 1936: Creciente violencia política y deterioro del orden público. Huelgas campesinas, ocupación de fincas, choques mortales entre falangistas y militantes de izquierda; el gobierno, dividido y débil, no controla la situación plenamente. La Falange es ilegalizada (marzo) pero actúa en la clandestinidad. Se gestan conspiraciones militares bajo la dirección del general Mola (“Director”).
- 12 jul 1936: Asesinato en Madrid del teniente José Castillo (guardia de asalto, miembro socialista) a manos de extremistas derechistas.
- 13 jul 1936: En represalia, miembros de la Guardia de Asalto, acompañados por militantes socialistas, detienen ilegalmente en su domicilio a José Calvo Sotelo, principal portavoz parlamentario de la derecha, y lo asesinan durante el traslado. parlamentaria. El hecho causa conmoción y es visto como el punto de no retorno.
- 17–18 jul 1936: Estalla el golpe de Estado militar:
- ✅ 1. Sublevación militar: 17–18 de julio de 1936
- 17 de julio por la tarde-noche: comienza la sublevación en Melilla, seguida rápidamente por Ceuta y Tetuán (todas en el Protectorado español de Marruecos).
- La noche del 17 al 18, las guarniciones del norte de África están ya bajo control rebelde.
- ✅ 2. Franco viaja de Canarias a Tetuán
- Franco estaba destinado en Santa Cruz de Tenerife.
- La madrugada del 18 de julio, el Dragon Rapide lo recoge en Gran Canaria y lo traslada a Tetuán, donde aterriza por la mañana.
- Una vez en Tetuán, Franco asume el mando del Ejército de África.
- ✅ 3. Franco anuncia su adhesión al alzamiento
- El 18 de julio por la tarde, desde Tetuán, Franco hace su famosa proclamación radiada, sumándose públicamente al golpe:
“España está a punto de sucumbir. Ha llegado la hora de tomar una decisión. El Ejército vela por la salvación de la Patria…”
- Lo hace ya como comandante militar sublevado del Protectorado.
- ✅ 4. El golpe fracasa parcialmente
- El 18 y 19 de julio, la sublevación se extiende a muchas guarniciones peninsulares.
- Fracasa en ciudades clave: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, donde las fuerzas leales, ayudadas por milicias obreras, logran resistir.
- El país queda dividido geográficamente: una zona en manos de los sublevados y otra en manos del gobierno.
- 1936-1939: Guerra Civil Española. Los sublevados (bando nacional) bajo el liderazgo de Franco avanzan con ayuda militar de Alemania e Italia; los republicanos reciben apoyo limitado de la URSS y voluntarios de las Brigadas Internacionales. Tras grandes batallas (Madrid 1936-37, Jarama, Guadalajara, Teruel, Ebro, etc.) y una guerra cruenta, Franco logra la victoria final.
- 1 abr 1939: Franco proclama el final de la guerra con el parte de victoria. Se instaura una dictadura militar de carácter nacional-catolicista que durará casi 40 años.
Parte Oficial de Guerra – 1 de abril de 1939
“En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado.
Burgos, 1º de abril de 1939.
El Generalísimo,
Franco.”
Esta cronología evidencia cómo, a lo largo de 1936, España pasó de la crisis política al colapso de la legalidad y finalmente a la confrontación armada abierta. El golpe militar fue el catalizador inmediato, pero detrás de cada fecha se perciben las causas profundas que hemos analizado: décadas de inestabilidad, intentos de reforma y reacción, miedos de clase, fanatismos ideológicos y enfrentamientos sociales cada vez más violentos.
Cifras de víctimas por eventos clave
| Evento | Muertes estimadas |
| Semana Trágica (1909) | Más de 100 |
| Crisis de 1917 (huelga y represión) | Al menos 70 |
| Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) | Represión ocasional, sin cifras claras |
| Quema de conventos (mayo 1931) | No hay víctimas mortales confirmadas |
| Insurrección de Casas Viejas (enero 1933) | 26-28 muertos (según fuentes) |
| Revolución de Octubre de 1934 (Asturias) | Más de 1.300 muertos, incluyendo insurrectos armados, fuerzas gubernamentales y civiles. |
| Proclamación Estado Catalán (1934) | 8-12 muertos en enfrentamientos |
| Violencia política durante el Frente Popular (febrero-julio 1936) | 384 (según González Calleja) |
| Asesinato de Calvo Sotelo (13 julio 1936) | 1 (Calvo Sotelo) |
| Golpe militar y estallido de la guerra (17-18 julio 1936) | Cientos en los primeros días del levantamiento |
En cuanto a las cifras de víctimas de la Guerra Civil Española, estas han sido objeto de múltiples estudios y debates historiográficos. En términos generales, se estima que alrededor de 160.000 personas murieron en combate directo en los distintos frentes, con un reparto aproximado de 100.000 muertos en el bando republicano y 60.000 en el bando sublevado. A estas pérdidas hay que añadir las muertes causadas por la represión en la retaguardia, tanto durante la contienda como en la inmediata posguerra, muchas de ellas tras procesos sumarios o ejecuciones extrajudiciales. El llamado Terror Rojo, ejercido en la zona republicana, provocó entre 50.000 y 60.000 víctimas, mientras que el Terror Blanco, en la zona nacional y durante los años siguientes a la guerra, produjo entre 80.000 y 90.000 muertes. Además, se calcula que entre 30.000 y 50.000 civiles murieron como consecuencia indirecta de la guerra: bombardeos sobre población civil, hambre, enfermedades y condiciones inhumanas en cárceles y campos de concentración. En conjunto, la mayoría de los especialistas sitúan el balance total de muertes entre 320.000 y 400.000 personas, aunque algunas estimaciones más amplias —que incluyen el impacto a medio plazo de la represión franquista y del exilio— elevan la cifra hasta los 500.000 fallecidos. Estas cifras reflejan no solo la crudeza del conflicto, sino también la brutalidad que lo acompañó en todas sus fases.
Conclusiones
El estallido de la Guerra Civil Española en julio de 1936 no fue un accidente fortuito ni la consecuencia de una sola causa, sino la culminación violenta de un largo proceso de tensiones acumuladas. Hemos visto que a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX se incubaron conflictos estructurales –la debilidad crónica del sistema político, los conflictos de religión, la desigualdad social y el papel tutelar del ejército– que la Segunda República intentó resolver con reformas profundas. Esas reformas chocaron con la resistencia de poderes tradicionales (militares, Iglesia, oligarquía), al mismo tiempo que sectores populares radicalizados presionaban por cambios aún más rápidos y profundos. El resultado fue una creciente polarización ideológica y social, en la que ambas partes comenzaron a deslegitimarse mutuamente.
Para 1936, España se había convertido en un polvorín donde una chispa –el golpe militar– desató la explosión. Enrique Moradiellos, al igual que otros historiadores contemporáneos, enfatiza la necesidad de superar visiones simplistas o maniqueas: la Guerra Civil fue fruto de una concurrencia de causas múltiples, racionalmente demostrables y no de un destino fatalista ni de un único culpable. Hubo responsabilidades compartidas en la quiebra de la convivencia: los extremos que no aceptaron la vía democrática, las élites que boicotearon las reformas, la torpeza o impotencia de los dirigentes para forjar compromisos, y la injerencia de ideologías totalitarias de la época (fascismo, comunismo) que inflamaron aún más los ánimos.
No obstante, la causa desencadenante inmediata fue clara: la decisión de una parte del Ejército de alzarse contra el Gobierno legítimo el 18 de julio de 1936. Este hecho selló el fracaso de los intentos republicanos por encauzar institucionalmente la profunda crisis social y política del país. Sin el golpe militar, es posible que la evolución del régimen hubiera seguido otros derroteros, como ocurrió en otras repúblicas europeas con conflictos internos intensos pero sin llegar a una guerra civil. La sublevación, lejos de restaurar el orden como proclamaba, precipitó a España en un cataclismo de violencia. Como describió Julián Casanova, aquel levantamiento militar partió en dos a la sociedad y dio paso a un infierno de sangre, con atrocidades descontroladas en ambos bandos al inicio del conflicto.
En este sentido, las primeras semanas de la guerra se caracterizaron por un colapso del orden institucional en muchas zonas del país, lo que dio paso a una oleada de violencia descontrolada. Tanto en la retaguardia republicana como en la zona sublevada se cometieron represalias, asesinatos extrajudiciales, persecuciones ideológicas y religiosas, así como actos de brutalidad contra civiles. En la zona republicana, grupos radicalizados —al margen del gobierno o tolerados por autoridades locales— llevaron a cabo ejecuciones de sacerdotes, terratenientes, militares y personas consideradas “enemigos de clase”. En la zona rebelde, las fuerzas sublevadas desencadenaron desde el inicio una represión sistemática y planificada contra simpatizantes republicanos, sindicalistas, cargos públicos y civiles leales al gobierno. Las cifras de víctimas y el tipo de violencia variaron según la región y el momento, pero el uso del terror como herramienta política no fue exclusivo de un bando. La memoria histórica se ha visto a menudo empañada por lecturas partidistas que intentan atribuir la violencia únicamente a uno de los dos sectores enfrentados, pero el análisis riguroso de los hechos demuestra que las atrocidades fueron cometidas por ambos lados, aunque con dinámicas, grados de organización y objetivos distintos. Reconocer esta realidad es indispensable para comprender la tragedia en su complejidad y no caer en visiones simplificadoras del conflicto.
En conclusión, las causas de la Guerra Civil Española pueden resumirse en: la fractura socioeconómica —lucha de clases intensa, problema agrario—, la confrontación ideológico-política —medidas republicanas reformista vs. reacción proteccionista, con el auge paralelo de fascismo y comunismo—, el conflicto cultural-religioso —Estado laico vs. España católica—, y la tradición golpista que actuó de gatillo. Todo ello inserto en un contexto europeo convulso, en el que las democracias estaban en retroceso y los extremismos en ascenso. España, como señaló Santos Juliá, no fue totalmente distinta a otros países de su entorno en tensiones, pero sí difirió trágicamente en la solución que encontró a su crisis: la guerra y luego una dictadura de larga duración.
La historiografía académica ha desmantelado los mitos partidistas para ofrecernos este cuadro complejo. Entender las causas de 1936 no significa justificar, sino comprender sus raíces profundas: por qué vecinos, amigos e incluso familias terminaron enfrentándose en bandos opuestos. Al exponer estos factores con rigor y equilibrio, esperamos haber contribuido a esa comprensión. Solo conociendo las causas profundas de la Guerra Civil Española podemos extraer lecciones de tan doloroso episodio, evitando visiones simplistas y honrando la memoria de una sociedad que sucumbió a sus divisiones internas.
En última instancia, el estallido de la Guerra Civil Española fue también el resultado de un fracaso colectivo: la incapacidad de los actores políticos, sociales y económicos para encontrar cauces de diálogo y compromiso en un contexto de intensas tensiones. La historia de 1936 nos recuerda los riesgos de la polarización extrema, de la deslegitimación mutua y del recurso a la violencia como forma de resolver conflictos. Conocer en profundidad las causas de aquel conflicto no solo ayuda a entender el pasado, sino que permite extraer lecciones para el presente: solo mediante el respeto institucional, la inclusión y el esfuerzo compartido por construir consensos es posible evitar que las sociedades vuelvan a recorrer caminos semejantes hacia la confrontación.
Epílogo personal
Este artículo nace a raíz de una sugerencia enviada por un lector del blog, que manifestaba su deseo de encontrar un análisis sobre la Guerra Civil Española libre de lecturas partidistas. En un contexto en el que la historia sigue generando pasiones y debates, resulta comprensible que muchos busquen una aproximación basada en el rigor académico, alejada de visiones simplificadoras o interesadas. Con ese espíritu, el presente trabajo pretende ofrecer una síntesis clara, documentada y equilibrada de las causas del conflicto, atendiendo a la complejidad de los hechos y a la pluralidad de factores que desembocaron en uno de los episodios más trágicos de nuestra historia reciente.
¿Y tú, cómo lo ves? Si este artículo te ha resultado interesante o te ha ayudado a comprender mejor una etapa tan compleja de nuestra historia, me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que hemos superado del todo las heridas del pasado? ¿Qué aspectos te han parecido más reveladores o cuestionables? Puedes dejar tu comentario al final del artículo. El conocimiento crece con el diálogo, y este blog también. ¡Gracias por leer y por formar parte de esta comunidad!
Bibliografía
Todas las citas indicadas en el texto provienen de fuentes académicas y obras de historiadores especializados en la Guerra Civil Española, tal como se detalla en esta bibliografía. Se han evitado referencias a fuentes no contrastadas, buscando ofrecer un análisis objetivo y fundamentado en la historiografía más solvente.
- Casanova, Julián (2013). España partida en dos: Breve historia de la Guerra Civil española. Barcelona: Crítica. (Síntesis clara de las causas, desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil por un destacado historiador español).
- Preston, Paul (2006). The Spanish Civil War: Reaction, Revolution and Revenge. New York/London: W. W. Norton & Co. (Obra del hispanista británico que analiza a fondo las causas políticas y sociales del conflicto, enfatizando el papel del golpe militar como detonante. Edición en español: La guerra civil española, Debate, 2016).
- Preston, Paul (2011). The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain. London: HarperCollins. (Publicado en español como El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, 2011. Estudio sobre la violencia y represión en ambos bandos durante la guerra, útil para entender la dimensión social y las consecuencias del estallido de 1936).
- Moradiellos, Enrique (2016). Historia mínima de la Guerra Civil Española. Madrid: Turner. (Síntesis académica reciente que aborda con equilibrio las causas múltiples de la guerra y combate interpretaciones maniqueas. Incluye reflexión sobre mitos historiográficos).
- Juliá, Santos (2006). Historias de las Dos Españas. Madrid: Taurus. (Análisis historiográfico sobre la formación de los dos grandes relatos opuestos en España –liberal vs. reaccionario– desde el siglo XIX, que ayuda a contextualizar las divisiones que llevaron a la Guerra Civil).
- Thomas, Hugh (1975, rev. 2001). The Spanish Civil War. London: Penguin. (Clásica obra de referencia, pionera en estudios de la guerra. Aunque algunas interpretaciones han sido actualizadas por investigaciones posteriores, sigue siendo un compendio exhaustivo de hechos y factores causales, escrito con rigor narrativo).
- González Calleja, Eduardo (2011). Cifras cruentas: Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República Española (1931-1936). Madrid: CEPC. (Estudio estadístico que documenta la violencia política durante la República, desmintiendo la idea de un caos generalizado en 1936 y proporcionando datos concretos sobre víctimas, incluidas las de conflictos como Asturias 1934).
- Simpson, James & Carmona, Juan (2020). Why Democracy Failed: The Agrarian Origins of the Spanish Civil War. Cambridge: Cambridge University Press. (Investigación económica que destaca la importancia del problema agrario en el colapso de la democracia española, señalando cómo la distribución de la tierra y la pobreza rural contribuyeron a radicalizar posturas).
- De la Cueva, Julio & Montero, Feliciano (eds.) (2011). Izquierda obrera y religión en España, 1900-1939. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá. (Compilación de trabajos sobre la relación entre el movimiento obrero y la Iglesia, que ilumina las raíces del conflicto religioso y las razones detrás de la violencia anticlerical de 1936).
- Viñas, Ángel (2011). El primer asesinato de Franco. Barcelona: Crítica. (Estudio que contextualiza el asesinato de Calvo Sotelo y la conspiración militar, aportando evidencias de la planificación golpista y el apoyo de élites económicas al alzamiento).
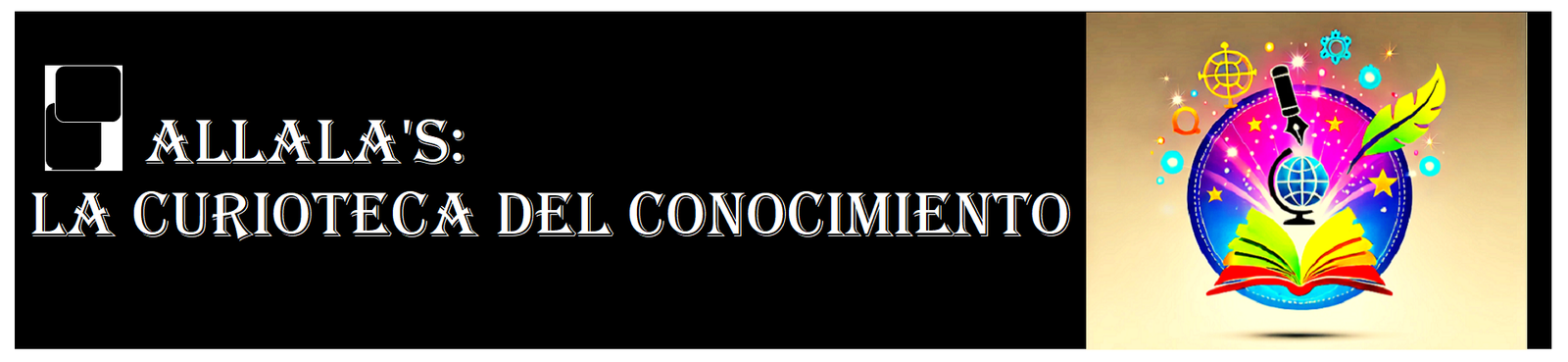


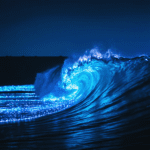

Muy interesante y aclarador el articulo, despejadas algunas de mis dudas sobre el conflicto.
¡Muchas gracias por tu comentario! Me alegra mucho saber que el artículo te ha resultado interesante y te ha ayudado a aclarar esas dudas. Si en algún momento te surge alguna otra cuestión sobre el tema, no dudes en comentarlo, estaré encantado de seguir conversando. 😊